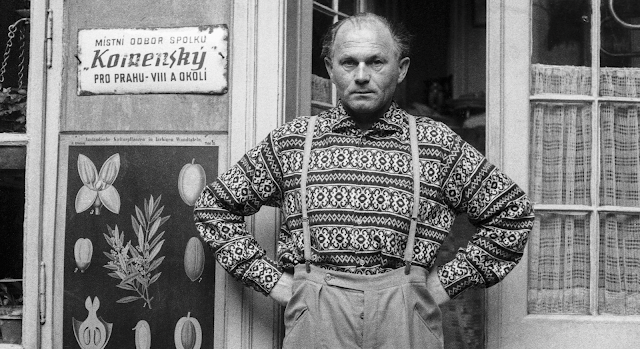Cabalgar la mañana entre bostezos
Y diciembre, que es rígido y cruel y perseverante,
ha vuelto a dejarse caer por la ciudad
y se entretiene haciéndose notar
–tal vez porque no es grande,
su presencia es más notoria–
en cada partícula de existencia.
La lluvia nos azota en diagonal
y aún es de noche, y el ruido acostumbrado
ha comenzado a instalarse ya por las aceras:
los pasos, las persianas, los motores de los coches,
las válvulas que rugen, las voces de los niños,
el abrir y cerrar de cremalleras, las miradas
nos inundan y nosotros no podemos
hacer más que contenernos.
Rostros proletarios, somnolientos,
cabalgan la mañana entre bostezos,
–algunos son blancos, pero los he
visto también azules y amoratados–,
encendiendo sus luces y sus cuencas
tras las lunas empañadas por el frío,
saliendo de los parkings, esperando
su turno para incorporarse al tráfico.
Algunos parecen impacientes por llegar,
otros caminan ateridos con la cabeza baja,
plegando el cuello, fumando e ignorando
invariablemente la sombra breve que,
tímida y fugaz, proyectan sin querer
sobre los escaparates.